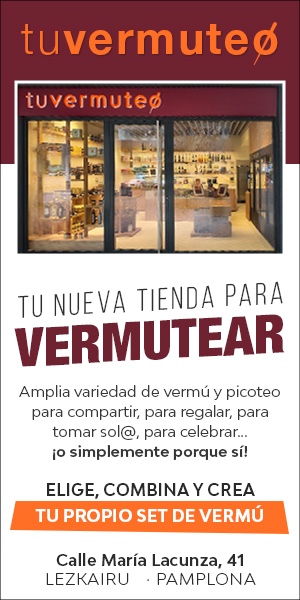ZONAS DE SACRIFICIO EN ESPACIOS URBANOS
El término “zona de sacrificio” surgió en Estados Unidos en los años de la Guerra Fría, cuando los efectos de la minería de uranio dejaron grandes espacios inhabitables. Posteriormente, fue tomada por los ambientalistas para nombrar los territorios marcados por la contaminación, el despojo y la violencia estructural.
Las "zonas de sacrificio" en urbanismo y medio ambiente son territorios donde se ha priorizado el desarrollo económico sobre el bienestar social y ambiental ocasionando alta contaminación, degradación, vulnerabilidad…, ya que se han construido viviendas y demás edificaciones en zonas inundables.
Un ejemplo, es el barrio de Etxabakoitz. El nacimiento del barrio en los 60 por acumulación de flujos migratorios al socaire de la industrialización, según el diagnóstico realizado por Rubén Lasheras Ruiz e Izaskun Andueza Imirizaldu, profesores del Departamento de Trabajo Social de la UPNA, propició una acumulación de trabajadores no cualificados venidos de otros lugares con un fuerte sentimiento de clase. Un barrio obrero, con una construcción deficiente, pocos servicios y un barrio estructurado en dos alturas, cuya distancia trata de salvarse mediante elevadores urbanos.
Y, donde se construyó en zonas inundables, como es el caso del Grupo Urdánoz. Hay quienes dicen que cuando se construyó eran otros tiempos. Así es, pero eso no es óbice para escudarse en ello, ya que implica una profunda injusticia ambiental y social, donde las personas son forzadas a vivir en condiciones de riesgo a pesar de que las administraciones tienen el deber de proteger derechos fundamentales, como la salud, el medio ambiente, una vivienda en condiciones, etcétera.
Recientemente se ha publicado el informe “Infraestructuras críticas inundables en Navarra”, del Observatorio de Sostenibilidad, donde se decía, entre otras cosas, que “187 infraestructuras críticas ocupan lugares inundables en nuestra comunidad, la mayoría de ellas están relacionadas con población vulnerable (65) y servicios básicos (64)”.
Dicho informe además de señalar los puntos calientes de la infraestructura navarra en cuanto a riesgo de inundación, propone también una serie de recomendaciones, como la mejora de los sistemas de alerta temprana, la revisión de los planes urbanísticos o el alejamiento de la superficie urbanizada en las zonas de riesgo más elevado de los núcleos urbanos, la creación de llanuras de inundación antes de los municipios que suponen “que el agua llegue mucho más remansada que cuando se canaliza”, y, que toda planificación debe ser realizada con el nuevo escenario de cambio climático en el que ya nos encontramos.
Actualmente, nos encontramos que el Gobierno de Navarra está tramitando la Modificación del PSIS del Tren. Comarca de Pamplona”, y con el que se quiere construir 10.841 nuevas viviendas en el meandro inundable del río Elorz en Etxabakoitz. El plazo para presentar alegaciones finaliza el 11 de noviembre.
La planificación del PSIS fue realizada hace ya 15 años. Eran momentos en que no se hablaba de cambio climático, lo cual obliga a repensar la urbanización propuesta.
El Estudio Ambiental Estratégico de esta Modificación del PSIS señala que “la gran cuenca de recepción del río Elorz lo convierte en uno de los ríos de Navarra que, a pesar de su escaso cauce habitual, puede llegar a sufrir inundaciones importantes. Los puntos conflictivos en la situación actual en este río son tres fundamentalmente:
La desembocadura del Sadar.
El puente sobre el río en la Avenida Arostegui, que se ha visto cortado a la circulación en numerosas ocasiones.
El Grupo Urdánoz que se ve afectado para el período de retorno de 10 años.
Sorprendentemente, el Grupo Urdánoz, construido en zona inundable, no entra en el PSIS actual. ¿Un plan de construcción de 10.841 viviendas no debería integrarlo o aportar mejoras? ¿No es la ocasión histórica para solucionar esta “zona de sacrificio”? ¿Qué se va a hacer con posibles inundaciones como ha ocurrido en diversas ocasiones en ese lugar?
En la modificación del PSIS, a pesar de las actuaciones previstas en las márgenes del río, el Grupo Urdánoz sigue estando en "zona inundable de flujo preferente", lo cual indica riesgo grave para las personas y bienes.
Siguiendo con el PSIS, una parte de la zona a urbanizar se localiza en terreno inundable en períodos de retorno de 500 años. Para evitar los efectos de estas posibles inundaciones la urbanización debe realizarse tras hacer una serie de modificaciones en la zona de actuación que van desde el relleno de algunas zonas, la elevación de cotas en viales y plataformas de urbanización, la remodelación, alzado de la cota y ampliación de la luz de puentes existentes para eliminar obstáculos.
Como se dice en las alegaciones presentadas por la Fundación Sustrai en 2024 a la modificación del PSIS, se van a tomar una serie de medidas que ya han fracasado en el 100% de los casos estudiados en el área metropolitana de Pamplona, según los trabajos de E. Cabrejas (2018), y A. Aretxabala (2022, 2024), que como bien se ha comprobado, lo que hacen es derivar el problema, pero amplificado, a las zonas adyacentes.
El principio de solidaridad de la Directiva Marco del Agua (DMA) tiene una un papel protagonista en la gestión del riesgo de inundación cuando la pretensión es “llevar el problema a otra parte”. Estas prácticas provocan inundaciones más graves una vez sobrepasados o superados los obstáculos. La crecida inundará lo primero que encuentre, sean huertas, polideportivos, zonas residenciales o bosques de ribera.
Con este planteamiento, el Gobierno de Navarra y ayuntamientos como el de Iruñea-Pamplona, y los otros tres incluidos en el Consorcio, ¿al servicio de quienes están?
Julen Rekondo, miembro de Fundación Clima y Premio Nacional de Medio Ambiente